En esta entrevista nos adentramos en el fascinante universo de las Ciencias Contemplativas de la mano de una de las figuras pioneras en el ámbito hispanohablante. La conversación se inicia con un hito académico de gran relevancia: la reciente institucionalización de la Cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza, un logro que marca la primera de su tipo en un país de habla hispana. A lo largo de esta charla, desgranaremos la trayectoria que ha hecho posible este avance —desde la creación del primer Máster de Mindfulness en 2013— y exploraremos el profundo impacto de las técnicas atencionales, constructivas y deconstructivas. Abordaremos su eficacia terapéutica, los debates sobre la secularización de estas prácticas y las claves para incorporar la meditación como un estilo de vida en la sociedad actual, hiperconectada y en constante búsqueda de sentido.
Sobre Javier García Campayo
El Dr. Javier García Campayo es una voz fundamental y pionera en la integración de la meditación y las ciencias contemplativas en el ámbito académico y clínico de España. Catedrático y experto de renombre internacional, su compromiso con la difusión de estas técnicas se remonta a hace más de cuatro décadas, cuando comenzó a estudiar en monasterios y a conectar con tradiciones espirituales en una época en la que el país estaba al margen de estas corrientes. Como director del innovador Máster de Mindfulness y, más recientemente, impulsor de la Cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza, ha dedicado su carrera a tender puentes entre la sabiduría ancestral y la evidencia científica. Su labor se centra en clasificar y aplicar las técnicas atencionales, constructivas y deconstructivas para «ayudar a disminuir el sufrimiento en el mundo», un propósito personal que guía toda su investigación y práctica. Su visión queda plasmada en su último libro, Adiós al sufrimiento inútil, en el que aborda el núcleo de nuestro padecimiento: la no aceptación de lo inevitable y la búsqueda de sentido en el vacío existencial.
Entrevista
En primer lugar, queremos darte la enhorabuena. Todo un hito haber institucionalizado la Cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza. Es la primera en un país de habla hispana. Cuéntanos cómo ha sido el proceso y cómo hemos madurado para que esto sea posible en una universidad española.
Haber desarrollado el Máster de Mindfulness en 2013, el primero en una universidad de habla hispana, ha facilitado las cosas. En aquella época fue difícil porque, aunque ya había evidencia científica y algunas universidades anglosajonas relevantes ya habían desarrollado estudios similares, no era tan conocido como ahora. En este momento, ocurre lo mismo con las ciencias contemplativas: ya empieza a haber evidencia de la eficacia de su uso y existen varias cátedras también en universidades americanas, británicas o australianas, pero aún son desconocidas en nuestro entorno. La Universidad de Zaragoza es abierta en estos temas y nosotros hemos desarrollado cierto prestigio con mindfulness, y esto ha permitido inaugurar la cátedra.
Llevas muchísimo tiempo trabajando para difundir la técnicas atencionales, constructivas y deconstructivas, tal y como tú mismo las has clasificado. Háblanos de su eficacia terapéutica y bajo qué circunstancias se debe aplicar cada una de ellas.
Las técnicas atencionales, con mindfulness como especial representante, son especialmente útiles para el estrés en general, la prevención de la depresión, la ansiedad, el manejo del dolor o enfermedades en las que el estrés agrava o cronifica el proceso, como la hipertensión y algunas enfermedades psicosomáticas.
La compasión es la principal técnica generativa, y es muy eficaz para la culpa, la vergüenza, el perfeccionismo y la autoexigencia, problemas existentes en múltiples enfermedades psicológicas.
Por último, se está investigando el uso de las técnicas deconstructivas en diferentes rasgos de personalidad y en trastornos depresivos.
Se ha debatido sobre los riesgos de sacar dichas técnicas de sus contextos espirituales y religiosos. Tú mismo has hablado de ello en relación a las técnicas atencionales, pero en cuanto a las deconstructivas, ¿el riesgo no es mucho mayor?
No existe ningún riesgo. Las técnicas meditativas pueden aplicarse a tres niveles: 1.- Como terapia: en ese caso deben aplicarla profesionales sanitarios como médicos, psicólogos o enfermeras, ya que se trabaja sobre pacientes. 2.- Como bienestar psicológico: aquí pueden aplicarla personas con formación en esta técnica, que no necesariamente hace falta que sean profesionales sanitarios, ya que no trabajamos con pacientes sino con individuos sanos. Y se puede emplear no solo en ámbito sanitario sino también en educación, en el entorno laboral o en el deporte, por ejemplo. 3.- En el entorno espiritual: aquí son maestros o personas con amplia experiencia en este tema quien lo aplica con discípulos o personas interesadas.
Te oí mencionar que los practicantes de mindfulness difícilmente permanecen en la práctica pasado un tiempo ¿a qué crees que se debe?
Dicen los estudios que las personas que reciben una formación en mindfulness sólo siguen practicando al año un 25%, bajando a los 5 años a un 5%. En general, la causa es que su uso es muy instrumental, se emplea para el tratamiento de enfermedades como depresión, ansiedad o dolor, o para el aumento del bienestar psicológico. Cuando, tras algún tiempo de práctica, se han conseguido estos objetivos, la meditación se discontinúa. Solo estos pequeños porcentajes de personas lo incorporan como estilo de vida y obtienen todos los beneficios que produce su práctica a largo plazo. El proceso es similar al que ocurre con la práctica deportiva o con cualquier otro estilo de vida saludable, que cuesta incorporarlo y mantenerlo.
En un mundo donde hay una sobreexposición mediática ¿Cuál es el perfil de la persona interesada en este tipo de técnicas?
Entre las personas interesadas por mindfulness suele haber un predominio de mujeres (60-70% frente a un 30-40% de varones), de edades medias (35-55 años), con estudios preuniversitarios o universitarios, con interés por temas sociales y ecológicos. La mayor parte busca un aumento del bienestar psicológico.
¿Cuál es el objetivo de las técnicas deconstructivas?
Lo que se pretende es percibir el yo, un constructo compuesto por unas 50 etiquetas a las que nos apegamos intensamente y que solemos interpretar de forma sesgada o distorsionada, de una forma más ecuánime. Esta visión más realista del yo también nos permite percibir el mundo de una forma más precisa, ya que las etiquetas del yo distorsionan nuestra comprensión de la realidad.
¿Qué hay más allá de ese proceso dinámico y cambiante basado en el diálogo interior?
El diálogo interno es la clave en la meditación: va desapareciendo progresivamente conforme progresamos en ella y su disolución nos lleva a un estado de paz y bienestar inimaginable.
¿Y con una práctica de vipassana de entre 30 y 60 minutos al día durante 6 meses ya podemos tener resultados apreciables?
Los resultados se consiguen antes. Con una práctica de meditación de 20 minutos al día durante 3 meses se pueden objetivar cambios en cuestionarios psicológicos en el sentido de mayor bienestar y menor estrés, y también se aprecian cambios en la estructura cerebral medibles con resonancia magnética. El primer cambio suele ser una mejor conexión entre lóbulo frontal y amígdala cerebral, que es la estructura relacionada con las emociones, por lo que se produce una mejor regulación emocional.
De entre todas las técnicas posibles para llevar a cabo dicha transformación, ¿cuáles son las que más recomiendas?
Todas las técnicas de mindfulness (mindfulness en la respiración, body scan, mindfulness caminando, mindfulness en los movimientos corporales o la práctica de los 3 pasos) son eficaces para el desarrollo de la atención. Cada una enfatiza aspectos diferentes y las personas pueden mostrar más afinidad hacia unas u otras. La más estabilizante y de las que más se recomienda al principio es contar respiraciones, porque es la que más fácil resulta a la mayoría de la gente.
Hablemos de un paso más en la meditación. Sacaste un libro sobre sueños lúcidos. ¿Cuándo está preparada una persona para esta profunda técnica?
Cualquiera puede empezar a conocer las técnicas que ayudan a tener sueños lúcidos en cualquier momento. Si bien es cierto que la práctica regular de la meditación, sobre todo, en los períodos de retiro, facilita acceder a esta experiencia, muchas personas que nunca han meditado y sin apenas entrenamiento, pueden tener sueños lucidos. Por tanto, siempre estamos preparados.
¿Cuál es el objetivo del trabajo con los sueños para alguien que medita?
Es una experiencia que abre la mente, que te permite conectar con la trascendencia, con algo más grande que nosotros mismos. Padres de la Iglesia, como San Agustín, decían que los sueños lúcidos eran la confirmación de que existía una vida después de la muerte. Es una experiencia que, si es intensa, no deja indiferente a quien la experimenta.
¿Has usado el yoga de los sueños o sueños lúcidos en terapia?
Pocas veces, porque requiere que el individuo presente sueños lúcidos con alguna regularidad. Cuando ha sido el caso, pueden emplearse con éxito para el tratamiento de fobias, de traumas o de duelos no resueltos. También son eficaces en el manejo de pesadillas recurrentes. Y siempre nos permiten conocer mucho más de nosotros mismos.
¿Por qué se dice que morir es como dormir?
En algunas tradiciones como la tibetana o la tolteca, el proceso de dormir y de morir se equiparan. Se piensa que el espíritu se separa del cuerpo de forma progresiva y que los cuatro elementos que nos componen se van disolviendo de una forma específica, que es igual en ambos. Desarrollar maestría en el proceso del sueño lúcido posibilita que podamos también controlar el proceso del bardo, es decir, el proceso de morir y volver a renacer, como se describe en El libro tibetano de los muertos.
Adiós al sufrimiento inútill es el título de tu último libro. Identificas la no aceptación de lo inevitable como el núcleo de nuestro sufrimiento ¿Y el vacío existencial?
El vacío existencial va ligado a la falta de sentido de la vida, de propósito, algo muy frecuente en el ser humano actual. Sin ese sentido, uno siente un vacío que produce ansiedad e insatisfacción crónica, que se intenta calmar con la consecución compulsiva de objetos externos (dinero o lo que se puede comprar con él, fama, éxito) o generando dependencia hacia otras personas. Cuando uno se da cuenta de la inutilidad de ese proceso, vuelve a la espiritualidad, la meditación, porque se convence de que la felicidad está en nuestro interior, en nuestra mente.
“Ayudar a disminuir el sufrimiento en el mundo” confiesas que es tu propósito personal. ¿Qué hacía un chico tan joven relacionándose con lamas y meditando hace más de 40 años Javier?
La generación que éramos adolescentes en el final de la dictadura e inicio de la democracia, estábamos muy comprometidos con los cambios sociales y con la búsqueda del sentido. Tras un período de participar en política y de decepcionarme de ella, empecé a buscar un sentido espiritual en la vida. Como en España, en la época de 1980, el país se encontraba fuera de las rutas culturales europeas, había que irse fuera para conectar con tradiciones espirituales como el zen, el budismo tibetano o el vedanta advaita. En ese contexto, me iba fuera, durante los veranos, para poder ir a estudiar a monasterios de este tipo, mientras cursaba la carrera de medicina. Ahí empezó mi pasión por la meditación.
Hemos hablado de la deconstrucción del yo/ego, ¿es contraria al deseo de querer ser recordado? ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
No espero que se me recuerde de ninguna forma especial, más allá de como alguien que hizo el bien que pudo y que intentó ayudar, como mucha otra gente, a que el mundo sea un lugar más amable.
¿Y cómo despedirías esta entrevista?
Invitando a todo el mundo a parar y preguntarse si la vida que llevamos en esta sociedad de consumo tiene sentido para nosotros. Y, si no es así, conectar con nuestro sentido de la vida y tratar de ser coherente con él, dedicando nuestro esfuerzo a aquello que sentimos que es nuestro propósito. Los orientales dicen que “si seguimos el camino de nuestro corazón, nunca nos equivocaremos”.
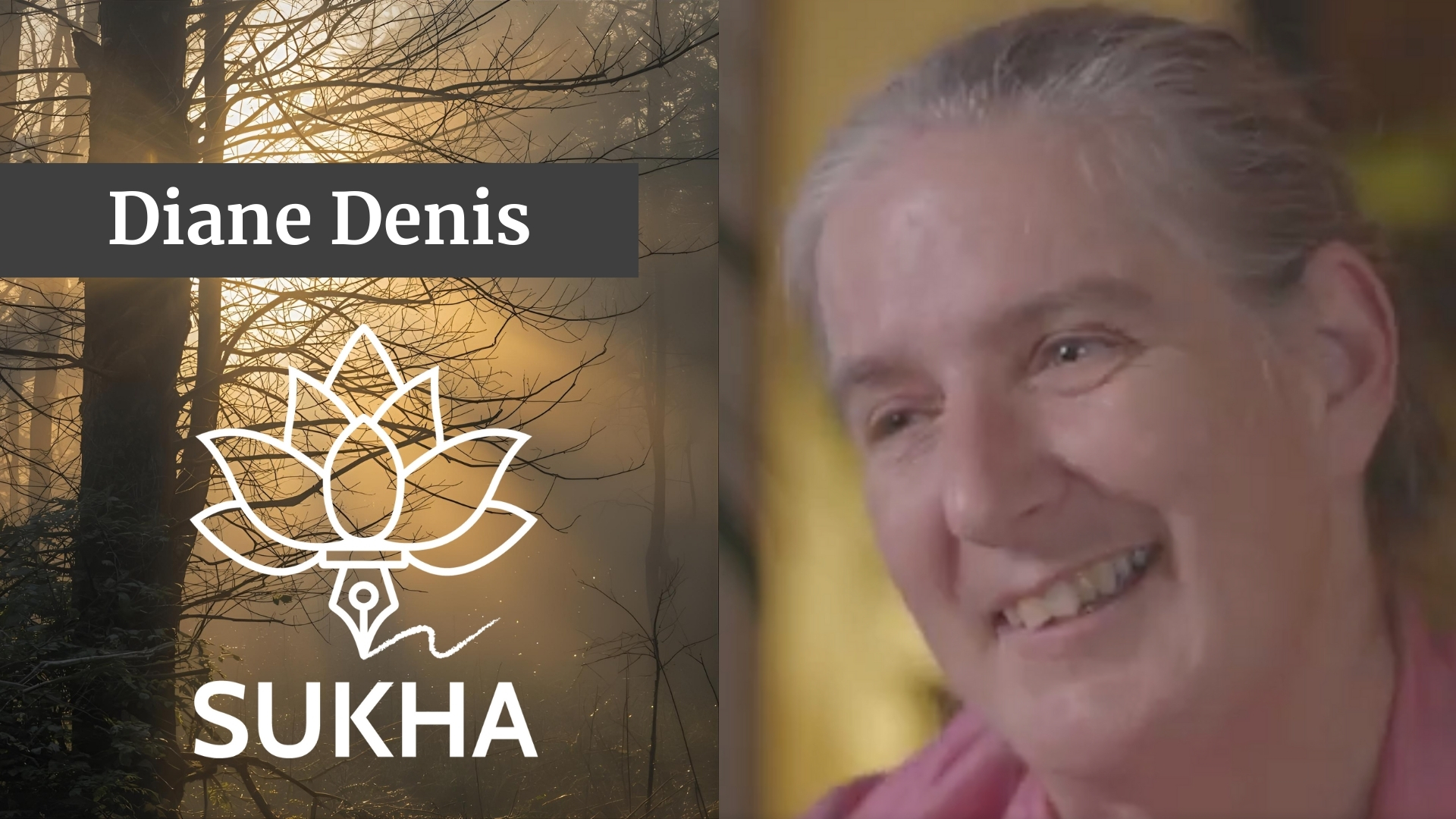
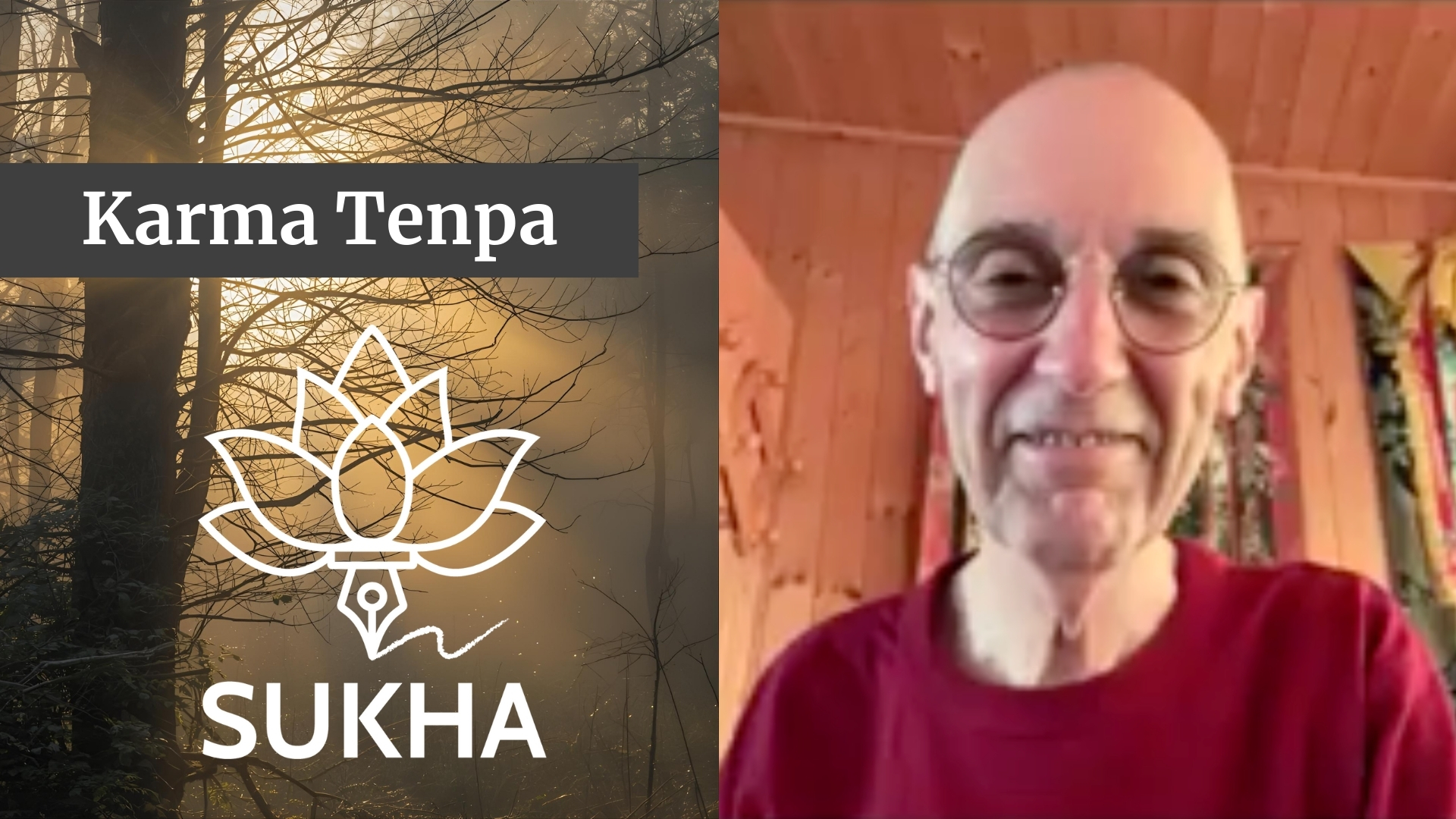
Agradecimientos por esta entrevista con Javier Garcìa Campayo, quien nos abre un camino que ayuda y nos invita a ser en el mundo con los demàs de manera màs amable